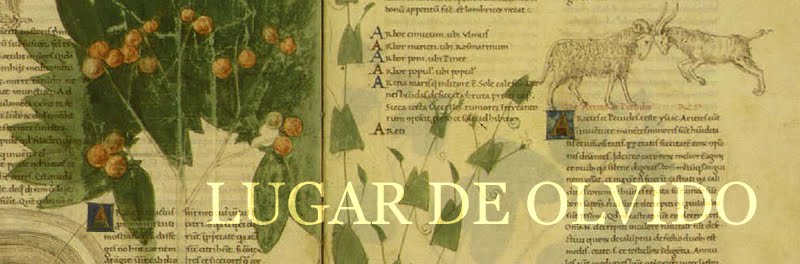Mitsu le dice a Jin que, junto con Taka, su hermano menor, proyecta desmontar el almacén para llevarlo a Tokio; pero eso, asegura, no implicará demoler la casona ni los anexos donde ella vive. Se lo promete. Sin embargo, al retirarse, escuchará a Jin murmurar por lo bajo que él no sirve para dueño, ay, no sirve.
Cuando el bisabuelo de los hermanos construyó aquel almacén había ocurrido una rebelión campesina, de la cual se conservan numerosas marcas de sable en las vigas y marcos. Habitualmente, Taka expresa desagrado por el bisabuelo; en cambio, se identifica con el hermano menor del bisabuelo, porque éste habría acaudillado a los campesinos revoltosos. Desde niño, Mitsu ha tenido que enfrentarse a la tendencia de Taka a atribuir al hermano menor del bisabuelo un aura de leyenda. Así como también, ha tenido que diferenciarse de Taka cada vez que éste recuerda a S, su otro hermano, asesinado a golpes en una colonia coreana.
Luego de los reproches de Jin, Mitsu se reunirá en el almacén con su esposa y con Taka. Los tres irán a buscar al templo las cenizas, y las traerán con los anteojos de S.
Mientras conduce el citroën, Taka exclama que recuerda claramente algunas escenas del día que mataron a S. Según Taka, había una hilera de hormigas, llevando cada hormiga «un granito rojo», que entraba por los agujeros de la nariz y salía por los oídos del cadáver. El recuerdo se complementa con imágenes del mundo de sus sueños: «A través de la piel del rostro de S, translúcida como un vidrio ahumado, […] una gota de sangre caía sobre una hormiga y la ahogaba…»
Mitsu critica a Taka sobre la naturaleza de esos recuerdos y lo rebate afirmando que la imagen de S se la ha formado por el recuerdo de ver una rana aplastada y secándose al sol. «La visión de la cabeza machacada y ennegrecida de S y de lo que salía de ella, no es más que una rana aplastada y con las entrañas afuera […]», dice Mitsu.
El viaje en el citroën se puebla de recuerdos y correcciones dirigidas a deshacer las «imágenes heroicas» de S. Taka, según Mitsu, no podía relatar nada que no estuviera inventando, dado que había estado entretenido con una chupaleta, mientras él y Jin, que todavía «era un muchacha delgada y fuerte», se manchaban con la sangre del cadáver al «levantarlo por los hombros y los pies».
El dulce parece de repente cobrar importancia: S había sido asesinado en el segundo asalto campesino a la colonia coreana, pero, en el primer asalto, S había rapiñado licor y dulces. Entre ambos asaltos, Mitsu había encontrado en el almacén algunos caramelos, y S lo había descubierto comiéndolos, pero ese recuerdo puede ser un sueño, al igual que te pasa a ti, Taka.
Aunque ahora Mitsu pretende conciliar con su hermano menor, su esposa se halla ansiosa por indagar qué sucedió con S: ¿Por qué, si sabía que lo iban a matar, tomó parte en el asalto? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué tenía que ser él la víctima propiciatoria? Mitsu percibe el aumento de la ansiedad de Natsumichan como un caída por la pendiente de un hormiguero mental. Pero ella busca una respuesta en los sueños. Se dirige con insistencia al que maneja el citroën. Pregunta: Taka, en tus sueños, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo?
De repente, Natsumichan expresa el horror de sólo imaginar una imagen anterior al segundo asalto. Se refiere a S en la oscuridad del almacén, «de espaldas a la puerta, tumbado hecho un ovillo, inmóvil». Mitsu había proyectado esa imagen cuando habló de los dulces robados. Como le pasa a Taka, confiesa Natsumichan, soñar con eso «echará raíces en mis recuerdos…»