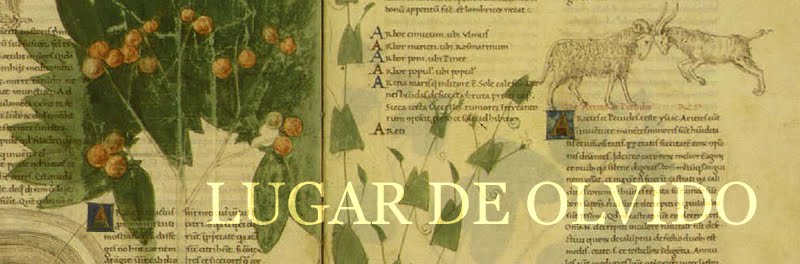Página/12 25 de julio de 2000
Por Osvaldo Bayer
Los guiones que firman Puenzo y su hija Lucía Puenzo son una siembra y una cosecha de lugares comunes no para «asustar al burgués» sino para «divertir el burgués». La ignorancia es tal que Puenzo sostiene en el guión que durante el gobierno radical de Yrigoyen se torturaba a los presos políticos con la picana eléctrica, y se lo hace aparecer al comisario Leopoldo Lugones (h) haciendo mediciones de descargas eléctricas. La ignorancia del guionista es supina ya que todo eso perteneció al período de la dictadura de Uriburu. Pero para el señor director todo es igual. En Hollywood se hace así. La biblia y el calefón. ¿A quién le interesa la verdad histórica? Ni el más ignorante de los guionistas puede cometer un error así. Ante todo es una falta de respeto al espectador.
Aquí me tengo que reprochar a mí mismo, ya que yo conecté a América Scarfó con Puenzo. Aprovechó toda la sinceridad y la cordialidad de América para hundir en la obscenidad hasta el hartazgo la hermosísima amistad de esos dos hermanos, América y Paulino, éste fusilado un día después que Severino. Una relación absolutamente pura e idealista que en el guión de Puenzo aparece ensuciada por la falta de buen gusto y el afán de sorprender al espectador.
Pero todo es descrito así con liviandad y mal gusto. Además de la burla baja, Puenzo traiciona toda la realidad épica que tuvieron los hechos. Rebaja al anarquismo como un par de locos que a veces tiran una frase hecha de la ideología pero en el fondo los describe como unos descolgados sanguinarios. El caso de Paulino Scarfó es patético. Tal vez haya sido el joven más idealista de todo el grupo. Puenzo lo pone como un asesino frío y calculador. Eso es una mentira que imita a los comunicados oficiales de la época de la dictadura. Esto no sólo hiere a la familia Scarfó, sino también al historiador que escribió la verdad basada en centenares de testimonios y documentos de todos lados del acontecer histórico. Bastaría mencionar las escenas elaboradas por Puenzo sobre el robo del ataúd de Magrassi con el cadáver adentro. Eso no ocurrió nunca y se necesita tener una mentalidad sin pudor para meter de rondón algo de tan mal gusto y cavernario, el jugar con cadáveres. En fin, los anarquistas hablan en cocoliche, cantan una canción de lucha con arreglos fascistas, son vagos, no trabajan. Cuando describe a la familia Scarfó, el propósito de Puenzo es describir una familia de tanos grébanos. Claro, es más de firulete, de tango de comedieta, ridícula en su significado, baja, deplorable, ni siquiera tiene la calidad del sainete. Hasta Vacarezza lo hubiera deplorado. Ni siquiera Puenzo se tomó el trabajo de estudiar el idioma de los años veinte. Total para qué. Dale que va, diría Discepolín.
No se hace arte con la mentira. Les pido a los actores que proyectan actuar en el engendro de Puenzo que piensen que aquellos protagonistas ya no pueden defenderse.
2012-10-16
2012-10-02
¿Qué tendrán las reliquias que nos excitan tanto? ¿Acaso creemos que las palabras no son suficientes? ¿Pensamos que los restos de una vida contienen una verdad extra?
El loro de Flaubert está construida sobre la base de preguntas. Por lo menos hasta aproximadamente la mitad.
Al comienzo, el doctor Braithwaite camina a lo largo de la Avenue Gustave Flaubert en busca del museo del escritor. Puedo repetir ahora el trayecto.
A mi izquierda, una joven estira la mano para repartir planillas entre las personas reunidas en la puerta de una auto école; en la vereda opuesta hay una panadería y más allá sigue estando el bar Le Flaubert; tomados de la mano, una pareja viene en sentido contrario al mío; antes de llegar a la esquina con la Rue de Buffon, resaltan los pantalones reflectivos de color naranja de un barrendero negro; una cuadra más adelante, donde termina la Avenue Gustave Flaubert, está la verja de la actual Prefectura; en las inmediaciones hay una Mercedes de Ambulance Alpha y ninguna Peugeot que lleve el apellido del escritor, pero aparece un mendigo; más allá, doblando hacia la izquierda por la Rue de Lecat, en la vereda impar se encuentra el Musée Flaubert.
Su mano, medio oculta en la penumbra, tantea los cuatro escalones de la entrada.
—¿Dónde es?
Hago avanzar la Rue de Lecat.
—¿Adónde vas?
Los escalones grises, a causa de mi maniobra, dejan de ser señalados; ahora introduce sus ojos en dos hombres con jeans y una mujer de brazos cruzados que se hallan más adelante, cerca de un teléfono público. Fija en mí sus ojos sin pestañear, pero no respondo.
—¿Querés ver a la niña muerta? —sonríe, invitándome. La muerte de Worcester fue una travesura que rastrearon las cámaras por casualidad.
Como si estuviéramos buscando el lugar donde Rouen cobrara más densidad, posa su mano y hace que retrocedamos. Se queda inmóvil en la cabina de teléfono, mirando ahora a un hombre de indumentaria deportiva y a un muchacho que lleva puesta una campera con capucha que le cubre la cabeza; sin embargo, desde otro punto de la calle, situado aproximadamente a la altura de la entrada del museo, basta asomarme a sus ojos para reconocer que el hombre y el muchacho ya no están en la cabina y en cambio aparecen nuevamente los dos hombres de jeans junto a la mujer de los brazos cruzados. Frente a la Prefectura, en la esquina con la Avenue Gustave Flaubert, ella me reconoce extraviado en la contemplación del mendigo que sigue ahí, no está o se aleja de espaldas a nosotros en dirección al museo por la vereda par de la Rue de Lecat.
Las letras blancas en el asfalto señalan el carril exclusivo del ómnibus. Sus ojos escrutan el carril hasta la parada vacía.
—En serio, ¿dónde estamos?
—En Rouen.
De repente, en la parada surgen dos mujeres que conversan.
Lo que despierta interés es lo aleatorio. Supongo que a ella le está sucediendo lo mismo y que las personas capturadas la incitan a moverse sin miramientos por la calle del museo y la avenida. Permanece fija en las caras y, sobre todo, en la única que no está difuminada, la del barrendero negro.
Veo a sus ojos ir y venir tanteando cada uno de los ocultamientos. Ahora los sigo, entre sorprendidos y burlones en su cara comida por la oscuridad, y veo que una vez más se fijan en la cara del barrendero negro, que no está borrada. Se le escapa una exclamación:
—¿Será un experimento?
—Ni siquiera —digo.
—El cuerpo fue borrado entero.
Adivino que se refiere a la niña de Worcester. Tan pronto como los vecinos atisbaron el cuerpo, tumbado boca abajo y con los pies desnudos —el calzado, unos zuecos plásticos de color lila, estaba desparramado abajo del cordón, sobre el asfalto—, llamaron al Worcester News. Las alertas telefónicas dejaron en el periódico local constancia de un hecho de violencia en la vereda par de Middle Road, entre Great House Road y Pitmaston Road, que por mínimo que fuera o hubiese sido —habían transcurrido cinco meses desde la publicación de la toma— demandaba ser investigado. A la mañana siguiente, cuando los vecinos despertaron, la niña emergía con una sonrisa de las páginas del periódico. El solerito a cuadros con los colores de la Union Jack resaltaba nítido contra el plano desolado de Middle Road. Ante la inquisitoria periodística, la niña precisó que la escena era del verano anterior y que la había fingido sólo como parte de un juego con otro niño. Una vez que apareció el artículo en el periódico local, los medios de comunicación se lanzaron a Worcester sin interrupción. Un corresponsal nacional del Telegraph Media Group se dirigió a la madre del compañerito de juegos de la niña para hacer comprobaciones acerca de la impresión que ella hubo de experimentar ante la pavorosa escena. La madre, que pidió al corresponsal no ser identificada, confesó que cuando se enteró de las imágenes salió a dar un vistazo a la vereda y le pareció genial.
—Quizás no le borraron el rostro al negro —digo— porque se trata de un trabajador público.
—Naaa.
Se aleja ahora de Rouen para avistar en Escocia al hombre con cabeza de caballo.
Me comenta que el hombre fue sorprendido por lo menos dos veces con la misma máscara de látex en diferentes zonas de Aberdeen; la primera vez, tieso como un granadero delante de la pared que da al fondo de una casa que se encuentra a pocos metros del río Dee; la segunda, en el acceso a un campo de deportes de las afueras de la ciudad, casi a cinco kilómetros al noroeste de la primera, con la mano derecha en el bolsillo del pantalón y en compañía de una joven que vestía un uniforme de secundaria.
Atisba la pared como si fuese a traspasar el muro del castillo de un cuento de hadas, donde la princesita duerme junto con sus nodrizas y sirvientes un sueño de cien años. La silueta compuesta de los zapatos, los pantalones oscuros y la polera violeta del hombre de cabeza de caballo es visible. Sin embargo, la máscara, a la manera de las caras de Rouen —excepción hecha de la del barrendero negro— está difuminada. Por el contrario, en el otro sitio, en las afueras de Aberdeen no quedan rastros. El hombre con cabeza de caballo y la estudiante de secundaria no están. Ambos fueron borrados por completo, de la misma manera que ocurrió con la imagen de la niña de Worcester.
—Siempre imaginé a los cuerpos vesubianos más grandes que los nuestros. Pensé que eran preciadas reliquias porque se trataban de calcos de la muerte. Acaso esa proporción se debió, y se debe, a la contemplación con ojos de niño. Quels documents pour l'histoire future.
Ella observa el campo de deportes de Aberdeen como si fuese el límite de una civilización extraña, o algo así.
—Los trayectos hasta el museo, tanto el de la novela de Barnes como el que nosotros acabamos de realizar, y el recorrido hasta dar con el hombre con cabeza de caballo, y también el que nos llevaría a la niña muerta, todos, incluida la barrera de coral, enfrente de Queensland, me dan la impresión de ser una Pompeya en fragmentos.
—Quiero rodar por el mar de corales.
—¿Por qué no? —digo a los ojos expectantes de pulseras.
Olvido las anticipaciones, recuerdo el cuento de Las mil y una noches: El pescador y el genio. Hay una escena con un sultán que iba a buscar una laguna de la que provenían unos peces prodigiosos. Afrontó una llanura desierta, ubicó la laguna y acampó. Después de una larga vuelta exploratoria, al cabo de dos días, se topó con un castillo, cuya puerta de hierro se encontraba abierta. Ingresó y contempló una fuente asombrosa en el centro de un patio. Había pájaros que no podían escapar del patio a causa de una red extendida en lo alto. Llamó su atención que no había nadie. Anduvo por los corredores, observó que los salones estaban revestidos con tapices y muebles magníficos. Pero no encontró a nadie. La escena finalmente termina cuando oyó un gemido humano que provino del otro lado de un tapiz. El sultán lo descorrió y pasó a una imponente habitación, donde estaba un joven echado en una cama. Se acercó y vio que el joven se encontraba petrificado de la mitad del cuerpo hasta los pies.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)