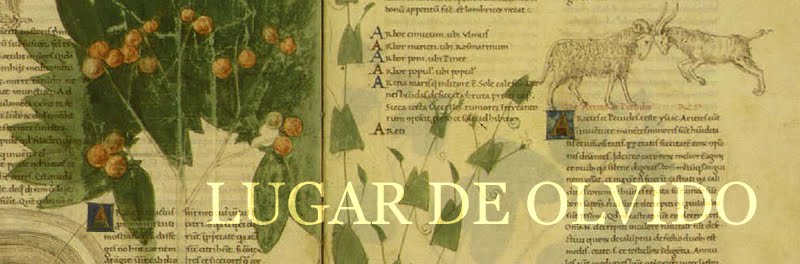Vanna estaba cautivada por la frase y dio por hecho que era del propio Eça. Yo tuve un instante de duda. No sería la primera vez que se atribuye a un escritor la cita de otro. Me figuré el itinerario del supuesto apócrifo: Eça emplea la frase de equis como epígrafe de su novela, la mención se pierde y la frase es atribuida a Eça. Pero mi sospecha comenzó a disiparse cuando leí que estaba cincelada en la estatua de Lisboa.
—El reino literario reproduce al otro —decía el texto de una conferencia chilena sobre «el criollismo» (1954)—; pero no debe copiarlo servilmente, sino estilizarlo, por medio de alusiones transparentes que tengan la consistencia de lo real, la fuerza de lo personal, y el valor genérico de las ideas que interesan a todos.
Punto y aparte, la frase:
—Hay una fórmula que hemos citado a menudo para expresar estas reflexiones: es la frase de Eça de Queiroz, grabada al pie de su estatua en Lisboa, y que sintetiza todo un código estético: «Sobre la vigorosa desnudez de la verdad, el diáfano manto de la fantasía».
Con pequeños cambios, la frase precedía las dos versiones en castellano que teníamos de La reliquia. Sin embargo, no aparecía en la edición portuguesa del proyecto Gutenberg.
Vanna comentó que cuando tenía diez años había estado de tránsito por Lisboa, apenas desde la media mañana hasta la noche. La suite del hotel internacional había corrido por cuenta de Varig, la empresa aérea, y no tenía nada que ver con las habitaciones de hotel en las que durante dos meses se había alojado con su familia. Aquellas otras habitaciones habían sido cuartos para dormir, dijo, donde siempre escaseaban las camas.
Busqué cómo llegar hasta la estatua:
—Descendo pela Rua do Alecrim, em direcção ao rio, temos o Largo Barão de Quintela: um pequeno jardim com palmeiras e uma escultura em homenagem a Eça de Queiroz, obra em pedra, inaugurada em 1903, três anos depois da morte do escritor.
Hice al revés, ubiqué la costanera y desde allí, o para ser más preciso desde la rotonda del Duque de Terceira, subí por la Rua. El escaparate publicitario de la rotonda indicaba las 10:48 y 25 grados centígrados —só nós levantamos carros com macacos, decía el aviso de MasterCard.
La angosta Rua do Alecrim cuenta con carriles de tranvía que suben y bajan. Las fachadas de los primeros edificios están pintadas con graffitis. Después del paso a nivel hay, a la derecha, una edificación a estrenar con locales disponibles para lojas & escritórios. Crucé la bocacalle; en la siguiente esquina, a la izquierda, la fábrica de cerámicos y baldosas Sant'Anna, y quedé de cara a las palmeras donde se halla la estatua de Eça.
Me dije que con suerte vería la frase y pregunté a Vanna si en aquel día de tránsito había recorrido la ciudad o si al menos había alcanzado a dar una vuelta. Vanna hacía un find y respondió que la niña en tránsito, que ella había sido, hubo de retrasar el reloj pulsera cuatro horas, sin parar de imaginar que pronto estaría de nuevo en su casa. Aquella niña había dado ya por finalizadas las vacaciones europeas y el vuelo de la noche era una ensoñación que comenzaba en la suite del hotel. Mientras se desnudaba, sus dos hermanas menores, en compañía de los padres, cruzaban el río para ver a Lisboa desde el cristo gigante. Después de la cena, la niña habría de atravesar el océano en el avión de Varig, de manera que estaría muy cerca del Galeão al despertarse. Luego, en un pestañeo, por llamar así a la escala en Carrasco, el avión aterrizaría en Ezeiza.
La plazoleta está rodeada por carros estacionados, muchos de ellos, trompa con trompa, cola con cola, o mejor dicho, sin respeto por la mano de circulación, que es de sentido antihorario. También hay estacionados unos camiones y camionetas rojas. Avancé alrededor y reconocí el cuartel de los bomberos en la esquina noroeste de la Rua das Flores, detrás de Eça.
No, no anduve por Lisboa, observó Vanna. La niña desnuda fue hacia el cuarto de baño, vio de soslayo el perfil de sus tetas en el espejo y abrió el agua para un baño de inmersión. Entra y permanece recostada con los ojos cerrados, la espalda y la cabeza apoyadas en el declive de la bañadera, mientras el agua caliente cae lejos de sus pies. Está así durante un rato. El golpe débil del agua en la superficie se transforma unos centímetros más abajo en el rumor constante de las turbinas del vuelo de esa misma noche y la luz del aplique del espejo, en cierta manera, confiere al cuarto de baño la penumbra de la cabina de pasajeros.
Sumerge toda la cabeza en el agua. Durante unos segundos, el último recuerdo es la imagen en el espejo. Cuando alza la cara, mira con los párpados entornados el vapor que asciende alrededor y eleva el torso para que las tetas salgan a la superficie. Enseguida encuentra los pezones entre los dedos y empieza a tallar círculos jabonosos a su alrededor.
Vuelve a hundirse y alza otra vez la cara. Gira entonces el rostro hacia las esquinas iluminadas del techo y entrevé el despertar de la mañana siguiente en el avión.
Cuando sale de la bañadera, dejando atrás el vapor que empaña el espejo, se ciñe una bata blanca y cruza con los pies desnudos la habitación de los padres en dirección al sol que entra a través del ventanal y brota sobre el cubrecama.
En el balcón, se toma del pasamanos de acero pulido. Pese a la distancia, percibe el agua brillante, la traza del puente y alcanza a ver el cristo, que parece un muñequito del Jack. Las hermanas menores y los padres estarían contemplando el amplio río y el panorama de la capital portuguesa. Lleva las manos a la cintura y desata la bata. Eleva alternativamente los hombros para liberarse de las mangas y deja resbalar la bata hasta el piso. Vive una sensación deliciosa: sola por primera vez en dos meses. Se deja caer en una reposera. El cielo claro y el sol reluciente. Voltea la cabeza para mirar la hora de Buenos Aires en su reloj pulsera.
Su boca está entreabierta y el borde del labio superior se llena de gotitas. Saliva y sudor dimanan de una excitación breve, pero brusca. Pronto la saliva anega su boca y la traga. Seca las gotitas con la punta de la lengua y alisa con las manos la piel a la altura de su vientre, también sudorosa.
De improviso, el peso de la excitación cae o se deja caer en aquellas sosegadas horas que eran las de la tarde. La hace gemir, estremeciendo sus muslos y agitando su cuerpo en un balanceo rítmico. Son ramalazos de locura, de modo que la niña, sin terminar aún de entender, abre la boca y aprieta con sus dedos, varias veces y casi a su pesar, los labios, y el pelo revuelto le cuelga sobre los ojos.
A la noche, cuando el avión de Varig despegaba, la mirada de la niña vagó por la ventanilla. El último recuerdo, tras el cintilar nocturno de la ciudad, fue la suite para ella sola.
Ahora Vanna tomaba el contorno del labio inferior de su boca con la yema de los dedos, plegándolo, y miraba los resultados de su búsqueda.
Yo me acerqué lo más que pude hasta la estatua de Eça y vi unas manchas en las rugosidades de la base que podían ser el nacimiento, la muerte y el apellido completo del escritor. Pero no alcancé a distinguir la frase-epígrafe de La reliquia.
Por un momento, relacioné la falta de la frase con el esfumado de las patentes de los carros y las caras. Sin embargo, me pareció que la inscripción no era legible a causa de la distancia. También noté que se encontraba cubierta de una pátina verde, y deduje que era de bronce, aunque la Guía de Lisboa dijese que la obra estaba hecha en pedra.
Iba a comentar a Vanna estas cosas, pero ella seguía leyendo. Desplazaba el texto con gestos rápidos. Se detuvo. Volvió con el índice a verificar algo y en seguida pronunció:
—[...] no basta grabar el nombre en una piedra, la piedra queda, sí señores, se salvó, pero el nombre, si no se va a leer todos los días, se borra, se olvida, no está aquí.
Enlace para descarga:
José María de Eça de Queiroz, La reliquia (1887)
2015-10-02
La reliquia
Suscribirse a:
Entradas (Atom)