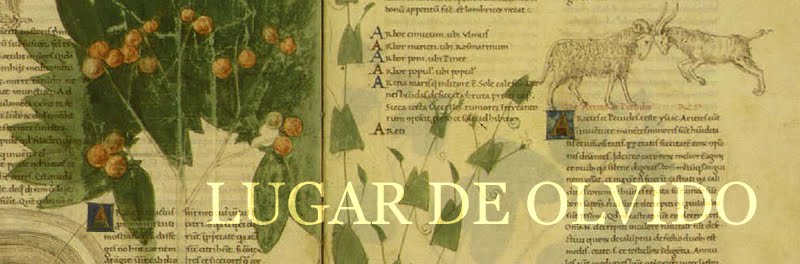El libro de Avellaneda lleva a don Quijote a Zaragoza porque Cervantes, en el final de la primera parte, anuncia otra salida a «unas famosas justas» en esa ciudad. De esta forma, el
Apócrifo resulta ser «una obra coherente con el hilo argumental de la primera entrega» y «un buen ejercicio de continuación», como explica José Millán en
Prólogo al lector [del Quijote apócrifo].
Sin embargo, en la conferencia comentada en la
entrada anterior, en el último parágrafo de la reseña del libro de Avellaneda, Pedro Barcia observa que don Álvaro Tarfe «se hospedará en casa de don Quijote y descubrirá que don Martín Quijada es don Quijote, cuyas aventuras ha leído en la novela cervantina.»
Se podría pensar esta afirmación como otro enunciado contrafáctico de la conferencia. Sin embargo, se trata de una afirmación falsa.
El libro apócrifo relata que durante la sobremesa, don Álvaro Tarfe caerá en la cuenta de que Martín Quijada está loco, luego de que éste le dijera que ha desencantado princesas y matado gigantes. El
Ápócrifo no dice que don Álvaro ha leído el
Quijote. Y ninguno de los personajes del libro de Avellaneda lo hizo. Ni don Álvaro, ni nadie.
En verdad, el
Quijote irrumpirá dentro del
Quijote de la mano de Cervantes. No de la de Avellaneda.
Hay muchos similitudes entre la segunda parte de la novela de Cervantes (publicada en 1615) y la novela de Avellaneda (publicada en 1614), porque como observa Martín de Riquer en Aproximación al Quijote:
[...] Entre ambas segundas partes hay ciertos paralelismos difíciles de interpretar, pues parece que una de ellas conoce el texto de la otra [...]
Pero el suceso de que Cervantes haya sido capaz de hacer de la primera parte de su propio libro (publicado en 1605) un elemento novelesco de la segunda, no exhibe solamente la distancia que media entre el
Quijote verdadero y el
Quijote falso. Tal vez, suene exagerado conjeturar un efecto tan devastador como el del relato Así pensó el niño, cuyo argumento resumió Pedro Barcia al término de su conferencia. No obstante, la idea de imaginar una ficción cervantina contrafáctica, pide lectores que lean a Cervantes.
El libro de 1615 reanuda la narración con el cura y el barbero en casa de don Quijote, un mes después del final del libro de 1605. Don Quijote da muestras de estar cuerdo, hasta que la mención por parte del cura de que el Turco podría invadir España va a hacer despeñar al hidalgo, que propondrá juntar al menos una docena de caballeros andantes para destruir a la armada turquesa. Enseguida aparece Sancho, a quien don Quijote pregunta a solas qué es lo que se anda diciendo de él y en particular acerca de su idea de volver a los caballeros andantes al mundo. Sancho informa a su amo, entre otras cosas, que afuera lo tienen por un grandísimo loco, pero cuenta también la noticia de que las salidas que han realizado hasta hace sólo un mes han sido impresas en un libro.
El cura y el barbero, habiéndose cerciorado de que el hidalgo seguía tan loco como antes, se fueron de la casa hacía ya un rato. Ahora este comienzo, con don Quijote y Sancho conversando sobre el mismo libro del que son protagonistas, torna muy diferente a la segunda parte respecto de la primera. Porque si el libro de 1605 dialogaba con los libros de caballerías, el de 1615 dialogará, por usar la expresión de Federico Jeanmaire en Una lectura del Quijote, «con el pasado del mismo don Quijote y sus circunstancias».
Al respecto, escribe Riquer:
[...] En varios momentos de esta segunda parte, la primera, el libro impreso diez años antes, será aludido, criticado y comentado por los mismos seres de la ficción [...]
En esta segunda parte, casi todos los personajes habrán leído la primera, pero no don Quijote y Sancho. Como dice Jeanmaire, a propósito de aquel lugar en que se produce la irrupción del libro en la ficción:
[...] Se trata de lecturas de lecturas. Porque don Quijote y Sancho no han leído el libro sino que lo comentarán a partir de la lectura que ha hecho de él Sansón Carrasco y a partir de las lecturas de otros que ha recolectado el bachiller. [...]

Una lectura del Quijote, p. 131
El sorprendente camino del
Quijote, nos conduce a una nota de El último lector:
[...] la breve y maravillosa escena en la que [don Quijote] hojea el falso
Quijote de Avellaneda donde se cuentan las aventuras que él nunca ha vivido [...]